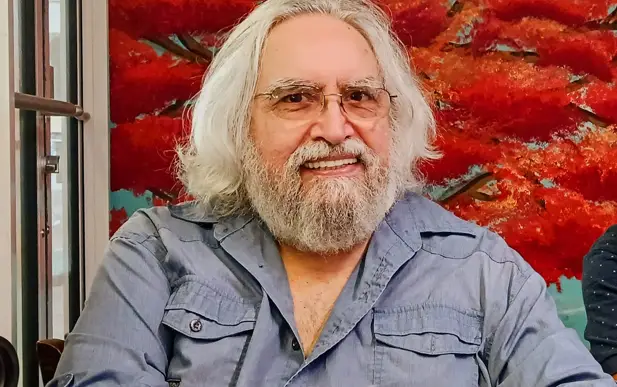El Changüi es Patrimonio Cultural de la Nación Cubana.
Grupos – Orquestas de Changüi y Sucu-Sucu.
El Changüi es género musical auténtico de Guantánamo
El changüí es un género musical de profundo arraigo en las auténticas tradiciones populares de la región de Guantánamo (zonas de Yateras, El Salvador, Manuel Tames y Guantánamo) que surge, como el son, en la zona oriental de la isla de Cuba en las poblaciones de negros esclavos y libertos.
Su origen pertenece a la parte festiva de las ceremonias rituales y religiosas y contiene elementos de origen africano presentes en la Tumba Francesa que influyen en él y que no solo se basan solo en el ritmo sino también en ciertas inflexiones melódicas en forma de caídas y cierres melódicos vocales y refuerzos melódicos específicos en el coro y estribillo.
Está considerado por algunos autores como madre del son, es una música de origen rural o montuna. Fernando Ortiz precisa que: changüi es vocablo africano, del Congo, donde changüi significa baile. Se sitúa a las familias Latamblé y Speck-Lescay-Fournier como mantenedores desde el siglo XIX de la tradición changüisera en Guantánamo. Esta tradición la continuarían el grupo Changüi de Guantánamo y el pailero/timbalero Elio Revé Matos, fundador de la charanga que lleva su nombre y que llevaría el changüi a La Habana.
En 2018 este género fue reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural Cubano.
Entre sus instrumentos formales se utiliza el bongó changüisero (mayor que el habitual del son) la marímbula (de antecedente africano, es una especie de bajo y apoyo que integra sonidos especialmente acentuados, junto a otros complementarios), el tres, las maracas y la voz, no obstante el changüi se ha interpretado con botellas, taburetes e incluso con la pared. Uno de los changüis más antiguos es Para ti nengón.
En el changüi los pasos para bailar son los mismos del son, pero la cadencia es distinta. Este género musical auténticamente cubano se ha convertido en virtud de su desarrollo en importante componente en la base de la música cubana.
Ya los majases no tienen cueva… Sucu-sucu pinero.
El sucu-sucu (o sucu-suco) es un género musical y bailable originario de la Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. Nacido en un entorno rural y popular, esta manifestación cultural surgió hacia la década de 1920 en comunidades como Santa Bárbara, McKinley, La Victoria y Rocky Fort, donde se convirtió en parte esencial de las fiestas campesinas y familiares. Su desarrollo estuvo vinculado a dos factores fundamentales: la expansión del son oriental en esa época y la llegada de inmigrantes provenientes de Jamaica y las Islas Caimán, quienes arribaron para trabajar en la recolección de toronjas. El cruce de culturas dio lugar a una música que fusionó la tradición sonora cubana con ritmos caribeños, en una expresión profundamente criolla.
El sucu-sucu no es solo una música, sino también un baile y una celebración completa. De hecho, el término se emplea indistintamente para referirse a la danza, al ritmo musical y al ambiente festivo en el que se desarrolla. Desde el punto de vista musical, guarda una notable semejanza con el son montuno, tanto en su estructura armónica y melódica como en su instrumentación. Tradicionalmente se interpreta con guitarra, tres cubano, bongó y machete utilizado como raspador. En sus formas más rústicas, bastaban una bandurria, un taburete y una botella golpeada con una cuchara para marcar el compás, en clara alusión a los recursos limitados pero creativos del campesinado pinero.
Según la musicóloga María Teresa Linares, el sucu-sucu debe entenderse dentro del área de expansión del son, ya que coincide temporalmente con su difusión en el oriente cubano. Sin embargo, el sucu-sucu adquirió una identidad propia al incorporar elementos melódicos y rítmicos de origen afrocaribeño, traídos por los trabajadores antillanos que vivieron durante años en la Isla de Pinos. El resultado fue una expresión musical y coreográfica única, con fuerte arraigo popular y una profunda capacidad de transmisión oral.
La figura más emblemática del sucu-sucu es Ramón (Mongo) Rives Amador, músico y compositor que cultivó este género con devoción y lo mantuvo vivo en su contexto original. Su labor fue determinante para la preservación del sucu-sucu, y gracias a él, el compositor Eliseo Grenet conoció y legitimó esta música a mediados del siglo XX. Grenet, fascinado por la riqueza del género, emprendió una investigación junto al doctor Filiberto Ramírez Corría entre 1948 y 1950, durante la cual recopilaron testimonios, décimas, estampas rítmicas y tonadas tradicionales. De ese trabajo surgieron piezas estilizadas que permitieron al sucu-sucu proyectarse a toda Cuba, integrándose al folclor nacional y saliendo de su nicho insular.
Desde el punto de vista coreográfico, el sucu-sucu es un baile de pareja que puede realizarse de forma tomada, suelta o mixta, y admite tanto expresiones festivas como de galanteo. Su origen y evolución lo convierten en una de las formas más genuinas de la música pinera, representando la voz del campesinado y su cosmovisión. Ha sido también un medio de afirmación comunitaria, a través del cual se relatan historias, se satirizan personajes y se celebran acontecimientos locales.
Uno de los sucu-sucus más conocidos, Felipe Blanco, un personaje real de la historia pinera, mezcla de colono, comerciante y figura legendaria. Su nombre quedó inmortalizado en el estribillo Ya los majases no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó…, que todavía resuena como parte del imaginario popular. Blanco fue, según cuentan, un hombre astuto para los negocios, cuya influencia se extendió por toda la isla y cuyas tierras eran tan extensas que, cuando llovía en la Isla de Pinos, decían que llovía en tierra de Felipe Blanco.
El sucu-sucu ha sido interpretado por agrupaciones y solistas destacados, entre ellos Carlos Puebla y sus Tradicionales, la Orquesta de Eliseo Grenet y la inolvidable Rita Montaner, quien versionó piezas como El golpe de la bibijagua al estilo del son montuno. Aunque en la actualidad su difusión es menor, el sucu-sucu sigue siendo una expresión fundamental del patrimonio musical cubano y, sobre todo, de la identidad cultural de la Isla de la Juventud.